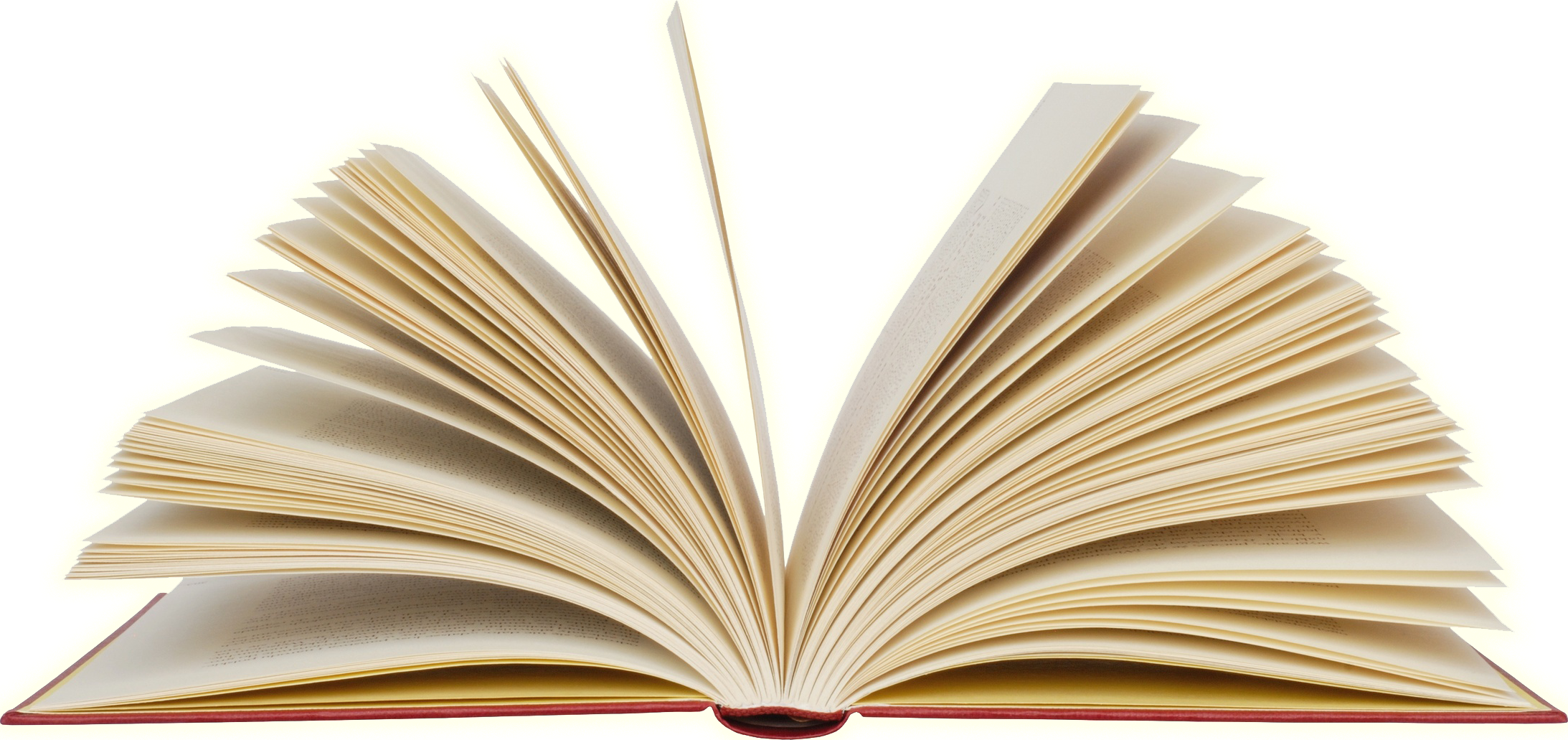Darwin killed God, are we killing Darwin?
Advertencia: Este texto no busca provocar, ni tiene fines políticos o religiosos. Es una reflexión abierta sobre una idea inquietante, centrada en cómo la sociedad moderna puede estar alterando los mecanismos naturales de la evolución.¿Está la sociedad actuando contra la evolución? Antes de responder, conviene repasar brevemente qué entendemos por evolución.
La evolución es una teoría compleja y relativamente moderna, opuesta al creacionismo, y sobre la que aún no hay un consenso total. Incluso Darwin —quien no refutó directamente a Lamarck, sino que propuso una explicación alternativa basada en la selección natural— dudaba de sus propias conclusiones, aunque hoy sea su figura la más reconocida. Para comprenderla de forma completa conviene revisar tres enfoques fundamentales: Lamarck, Darwin y Mendel. Sus ideas pueden parecer contradictorias, pero en su conjunto forman un todo coherente.
Comencemos con Lamarck, quien a comienzos del siglo XIX propuso que los organismos podían adaptar su cuerpo a las necesidades del entorno y transmitir esas adaptaciones a su descendencia. El ejemplo clásico es la jirafa: según Lamarck, habría alargado su cuello poco a poco para alcanzar hojas más altas, y ese cambio se heredaría. Aunque más tarde se demostró que esta teoría no era correcta, su planteamiento rompió con la idea de que las especies eran inmutables y abrió el camino a pensar la vida como un proceso en constante transformación.
Darwin, ya a mediados del siglo XIX, dio un paso más allá. Observó que las diferencias entre individuos eran aleatorias, pero algunas ofrecían ventajas para sobrevivir y reproducirse. De ahí nació su teoría de la selección natural: los individuos cuyas características les permiten adaptarse mejor son los que sobreviven y transmiten esas características a su descendencia. Dicho de otra forma, no sobrevive el más fuerte, sino el más apto. Y la naturaleza, en su crudeza, selecciona sin compasión.
Un poco después, Gregor Mendel —un abad austriaco que experimentó con guisantes, observando cómo el color, la forma y otras características se combinaban en generaciones sucesivas— descubrió las leyes básicas de la herencia. Sin conocer la existencia del ADN, dedujo que los rasgos se transmiten mediante unidades discretas (que hoy llamamos genes), algunas dominantes y otras recesivas. Su trabajo, olvidado durante décadas, sería redescubierto a comienzos del siglo XX y se convertiría en la base de la genética moderna.
Finalmente, en la llamada “síntesis moderna” (décadas de 1930-1940), las ideas de Darwin y Mendel se unificaron. Se comprendió que la evolución ocurre por acumulación de mutaciones genéticas —errores naturales en la replicación del ADN o cambios provocados por el entorno— y por selección de aquellos individuos mejor adaptados a su medio. La variabilidad, fruto del azar, y la selección, fruto del entorno, son las dos caras del mismo proceso.
Conviene aclarar aquí que el texto no defiende la eugenesia. Esta se basa en la intervención humana para suprimir lo que se considera genéticamente indeseable. La selección natural, en cambio, carece de intención o juicio moral: la naturaleza no discrimina, simplemente sucede.
Planteemos ahora un escenario hipotético: una sociedad perfecta, donde todos los individuos —sin excepción— vivan cómodamente, con salud, recursos y educación. En un mundo así, ¿seguiría existiendo la selección natural? ¿Podría la humanidad enfrentarse a un callejón sin salida en su evolución?
Parece lógico pensar que si todos sobreviven, incluso aquellos con desventajas físicas o cognitivas, la selección natural pierde parte de su función. Sin embargo, más que desaparecer, se transforma. La lucha por la supervivencia se traslada del terreno biológico al cultural, manifestándose en nuestra capacidad para adaptarnos a entornos cada vez más complejos —tecnológicos, sociales o simbólicos—. Ya no somos seleccionados por nuestros genes, sino por nuestra capacidad para integrarnos en estas nuevas dinámicas sociales y cognitivas.
Al mismo tiempo, este nuevo escenario plantea una paradoja. En muchas sociedades modernas, los niveles de educación y recursos tienden a correlacionarse con menores tasas de natalidad, mientras que en contextos más precarios la descendencia suele ser mayor. Esta inversión pone en cuestión el principio clásico de que “el más apto deja más descendencia”, recordando que la aptitud no depende solo de la capacidad individual, sino también del contexto y las oportunidades —incluidos los recursos iniciales—. Aun así, en muchos casos, quienes tienen menos hijos pueden dejar una huella más profunda en la cultura: influyen a través del conocimiento, la educación y la tecnología. Es decir, transmiten menos genes, pero más ideas.
Así, aunque la evolución biológica pueda ralentizarse, la evolución cultural se acelera. La humanidad puede estar abandonando el camino de la selección natural para entrar en una nueva etapa, donde las ideas evolucionan más rápido que el ADN. Quizás ya no estemos evolucionando como organismos, sino como sociedades. Tal vez el futuro no dependa de mutaciones o herencias biológicas, sino de la forma en que transmitimos conocimiento, valores o tecnología. Y, si es así, quizá nuestra próxima transformación no sea física, sino intelectual o incluso simbólica. El desenlace permanece abierto: ¿seguimos evolucionando o estamos, por primera vez, comprendiendo que el proceso está en nuestras manos?